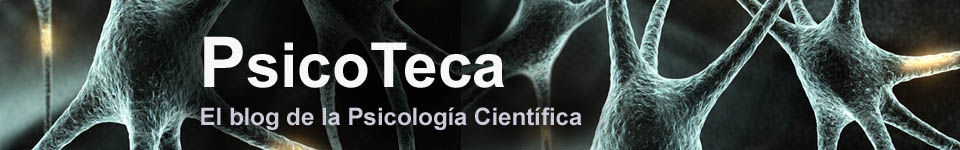Lun 26 May 2008
Vivir diez días sin televisión es posible
Enlaces , Psicología y EducaciónComentarios desactivados en Vivir diez días sin televisión es posible

Los niños de la escuela Ziegelwasser de Estrasburgo reciben cada día decenas de cartas de aliento de toda Francia. «Ánimo, tardé tres años en dejar de fumar y me costó cuatro dejar de ver la tele». Y el director del centro no da abasto para atender a los medios de comunicación. Hasta ese punto despierta interés la hazaña que están protagonizando los muchachos del centro: 10 días sin ver la televisión, ni encender el ordenador, ni jugar a la videoconsola. Ahí es nada.
La idea llega de Canadá por primera vez a Europa y tiene el apoyo del Instituto Europeo Eco-Consejo y de la Chambre de la Consomation (asociación de consumidores) de Alsacia. Hasta 254 alumnos de seis a 11 años se han comprometido a no encender la televisión ni la computadora en 10 días, cuatro de ellos sin clase. Tendrán de testigos a sus padres, que han de firmar la veracidad de sus palabras.
Se trata de alcanzar 14.732 puntos entre todos, cinco cada día laborable y siete si la apuesta sigue en pie los miércoles y los fines de semana. No habrá premios ni excursión de fin de curso por ello. «Se trata solamente de vivir esta aventura y de ver si después todo es diferente. Somos conscientes de que el proyecto en Canadá dio buenos resultados, los niños eran menos violentos, decían menos palabrotas, pero no puedo adelantar nada, no sé lo que ocurrirá aquí», dice el director, Xavier Rémy. Fuera de su despacho, le espera una periodista con una cámara.
«Sólo espero que esto sea bueno para su autoestima, que aprendan a confiar en ellos mismos. Eso es importante. También que los padres se animen, como ahora, a colaborar en el aprendizaje diario de sus hijos», afirma. «Ellos son conscientes del mal que hace estar tantas horas plantados delante de la televisión».
Más información: http://www.elpais.com
Hace unos días hablábamos en nuestro blog de un estudio que demostraba la relación entre horas de televisión y bajo rendimiento escolar. Así que muy oportuna esta experiencia para complementar esa información.
 Cada niño andaluz menor de 12 años ve una media de casi tres horas diarias de televisión. Uno de cada tres tiene un aparato en su dormitorio sin ningún control paterno y el 40% estudia frente a la pequeña pantalla. Un 37% visiona en compañía de su familia series fuera de horario infantil y dibujos animados con contenidos adultos.
Cada niño andaluz menor de 12 años ve una media de casi tres horas diarias de televisión. Uno de cada tres tiene un aparato en su dormitorio sin ningún control paterno y el 40% estudia frente a la pequeña pantalla. Un 37% visiona en compañía de su familia series fuera de horario infantil y dibujos animados con contenidos adultos.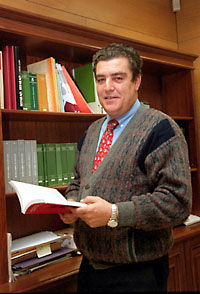
 Parece ser que la felicidad también está en los genes, o al menos eso cree un grupo de expertos que aseguran que nuestro nivel de felicidad en la vida está fuertemente influido por los genes que tenemos al nacer.En la revista especializada
Parece ser que la felicidad también está en los genes, o al menos eso cree un grupo de expertos que aseguran que nuestro nivel de felicidad en la vida está fuertemente influido por los genes que tenemos al nacer.En la revista especializada